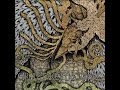Es necesario apuntar que sea cual sea la ideología o "los intereses" que provoquen esta distorsión del conocimiento, implican en sí mismos, no obstante sus intenciones explícitas (ocultamiento de ciertos hechos, por ejemplo), estructuras de pensamiento y conocimiento de sustrato mítico, nivel último en el que la valoración del vocablo mito como fábula o mentira no resulta de correcta aplicación, pues su valor no está en su veracidad, medida según la razón moderna, sino en su efectividad, utilidad y sustento cultural; sin embargo, ese nivel último es por ahora el que menos nos interesa (¿o no?...).
Para lograr que la desmitificación tenga éxito hace falta dejar que la ambición intelectual crezca y entonces colgarse del desprestigio de la historia oficial; ninguno de estos requisitos me parece reprobable. Ahora bien, la cruzada contra los mitos oficiales de la historia mexicana ha sido promovida y practicada activamente por personas que, al menos en su formación inicial, no son historiadores de profesión: abogados, literatos, politólogos, periodistas, y hasta ingenieros. Eso tampoco es reprobable: un buen espíritu crítico, rigor en el manejo de fuentes y sustentado criterio en la interpretación no son virtudes exclusivas de los historiantes profesionales, y hay escritores de historia, que no historiadores, que han sido capaces de confeccionar obras espléndidas, por no hablar de la considerable ventaja que le llevan a la academia en lo que refiere a los textos de difusión.
Sí, la cochina difusión. Es cierto lo que Salmerón apunta en su artículo: la desmitificación de la que hemos sido testigos desde hace veinte años es una moda. Es una fórmula ganadora que vende libros y otorga rating en radio y televisión. Todo ello bajo el manto protector de la difusión, donde el rigor académico se sacrifica en aras de ideas atractivas sobre los "héroes", cuando no debería ser así: el públilco merece que le cuenten la historia con todos sus claroscuros. Todo mundo ha querido bajarlos del pedestal para acusarlos de ser de cierta forma y, agrego yo, ese es el principal problema: la autoproclamada desmitificación se ha centrado generalmente en destruir pedestales, lo que hace pobrísima su aportación al conocimiento histórico. Irónicamente, Villalpando lo ha señalado en su poco elegante metáfora: hay quienes han cultivado la historia de fango y, no mamen, dice, ya no hay que pelarlos para que se callen. Eso, ¿qué nos quiere decir? ¿Rescatar a los héroes de bronce? No, dice él, hay que entender que "eran humanos". Diablos, cuando el falaz argumento de la falibilidad humana aparece para explicar a ciertas personalidades involucradas en notables procesos históricos, hay que desconfiar.
¿Cuál es el pedo?, dirán ustedes. Es de gran trascendencia porque esa historia "desmitificada" llega al público apoyada en una amplia infraestructura e influye en la opinión general de las personas sobre su historia, moldea su cultura histórica, y las consecuencias más inmediatas y palpables de ello están en su actuar y posición política. La historia, nos guste o no, tienen que ver mucho, muchísimo, con la política, sobre todo en México, donde la historia como hobbie o recreación aún no es la que domina (que tampoco queremos que sea únicamente así, ¿verdad?). Ni modo, así ha sido nuestra civilización y el cambio de paradigma se me hace que ha de ser doloroso.
Ahora, aquel que llamó a no seguir la historia de fango se encuentra, ante el público lector, en la mira de otro historiador, quien lo acusa, así de buenas a primeras, de mentir. Nada de que la falta de rigor o la interpretación errónea: mentiras, tú me enamoraste a base de mentiras. Y dice que va a demostrarlo.
De momento no me siento capaz de opinar porque, aunque tengo plena confianza en las palabras del doctor Salmerón, no me he soplado ni un texto de los aludidos. Sin embargo, aquí en Éter Verde seguiremos de cerca las aportaciones de su columna porque, aunque para mí la mentira en la historiografía resulta interesante incluso como material de estudio, sigue pareciéndome reprobable, en especial cuando se obtienen dividendos de ella y peor aún, influye en las opiniones de la gente.
Enhorabuena, doc. Desde aquí le echamos porras.
H.